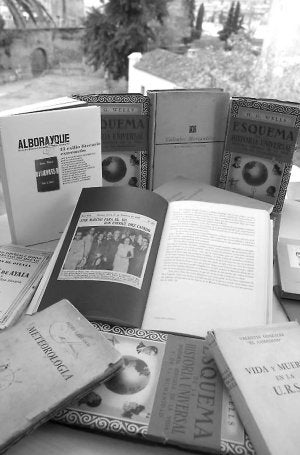
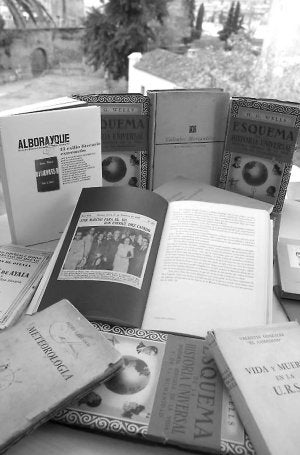
Secciones
Servicios
Destacamos
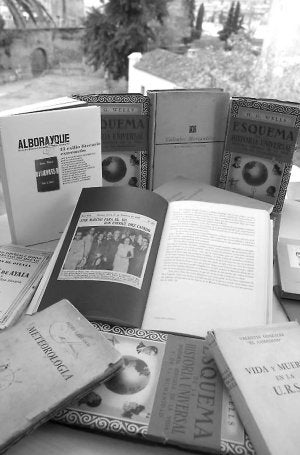
JUSTO VILA IZQUIERDO
Sábado, 18 de diciembre 2010, 02:57
El filólogo Agustín Mateos (Malpartida de Plasencia) y el maestro José Triviño (Benquerencia de la Serena) son dos de los extremeños que se encuentran en el Sinaia en mayo de 1939. Tras haber cruzado los Pirineos en febrero de aquel mismo año -escapando de la victoria franquista- y soportado durante tres meses la «hospitalidad» de los campos de refugiados franceses, embarcan en el puerto de Sète, cerca de Marsella, rumbo a Veracruz (México).
Cuentan quienes los conocieron que, al salvar el Estrecho de Gibraltar y alcanzar aguas atlánticas, el Sinaia, viejo buque inglés, empezó a dejar tras de sí una larga estela de tristeza y melancolía que anidaría para siempre en los ojos de Agustín Mateos, de José Triviño y de cuantos con ellos iban: 950 hombres, 400 mujeres y 330 niños.
La llegada del Sinaia al puerto de Veracruz marcaría el comienzo del exilio español en México (y aún en toda hispanoamérica). Lo siguieron muchos otros barcos (el Flandres, el Imanema, el Mexique.), con miles de refugiados más; pero el símbolo, el buque insignia del exilio republicano español sería ya, para siempre, el Sinaia.
Españoles sin patria
En Españoles fuera de España, Gregorio Marañón contabiliza catorce grandes éxodos políticos desde la época de los Reyes Católicos. En las páginas de la historia de Extremadura aparecen nombres de exiliados tan ilustres como Manuel Godoy -el llamado Príncipe de la Paz-, los escritores Meléndez Valdés y José de Espronceda y el bibliófilo Bartolomé José Gallardo.
Sí, el nuestro es un país de exilios, pero ninguno como el de los republicanos durante el pasado siglo XX. A diferencia, por ejemplo, del destierro de los liberales decimonónicos durante el Romanticismo, formado principalmente por una minoría de intelectuales y políticos, el exilio que siguió a la Guerra Civil fue el de todo un pueblo. No en vano, la masa de exiliados revelaba una enorme pluralidad interna, tanto por su procedencia geográfica, como por su composición demográfica, su ocupación socio-laboral y su perfil ideológico. De hecho, partieron al exilio españoles de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las regiones. Y en cuanto a sus credos políticos, ocupaban todo el espectro desde el liberalismo democrático hasta el anarquismo, pasando por el socialismo y el comunismo.
Aunque muchos de los exiliados lograron regresar en los años cuarenta, el exilio republicano «permanente» quedaría constituido por más de doscientas mil personas, doscientos mil españoles sin patria, entre los que se encontraba la mayoría no sólo cuantitativa sino también cualitativa de los intelectuales, personalidades de la cultura y artistas, científicos, docentes y personas de profesiones cualificadas, lo que supuso un cataclismo para la vida cultural de la posguerra española, engrandeciendo en cambio la de los países de acogida, entre los que destacan, por razones obvias de lengua y cultura, los americanos, y entre ellos el México del general Lázaro Cárdenas, que se ofreció a acogerlos con la dignidad de refugiados políticos. Al país azteca llegaron treinta mil españoles, entre los que se hallaban nada menos que 2.700 docentes, 500 médicos, 600 magistrados, jueces y abogados; y 450 escritores, poetas, artistas y periodistas.
Con razón pudo decir León Felipe que aquella España republicana se había llevado la canción, porque entre los intelectuales exiliados estaban, sin duda, los mejores, un elenco formado en buena parte a la sombra de organismos como la Institución Libre de Enseñanza.
En México (como en Chile, Argentina, Venezuela, Cuba o República Dominicana), la mayoría de los refugiados españoles desarrollaron una actividad intelectual y laboral intensa e importantísima, que, como decía antes, contribuyó notablemente al desarrollo del país azteca. Entre ellos se encuentran Agustín Mateos y José Triviño, dos de los extremeños del Sinaia. Sobre el primero, volveremos luego. Sobre el joven maestro de Benquerencia de la Serena y su familia (se casa al poco de desembarcar con Teodora Ibáñez, asturiana y pasajera del Sinaia también), sólo decir que mientras él enseña, ella, que tiene fama de buena cocinera, abre un restaurante en la calle de Donceles, cerca de la catedral de México, donde, años después, departirán jóvenes barbudos, como el Che Guevara y Fidel Castro, bajo la mirada atenta -alerta el oído- del aún más joven José Antonio Triviño Ibáñez, el hijo del maestro de la Serena y de doña Teodora, que es como la llamaban a ella los estudiantes cubanos. Éste, el primogénito mexicano del extremeño y la asturiana, fue en 1989 uno de los impulsores del Partido de la Revolución Democrática, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de aquel Lázaro Cárdenas que en 1939 abrió las puertas del país azteca a más de treinta mil españoles.
«El regreso del Sinaia»
La Biblioteca de Extremadura puso en marcha hace poco más de un año un programa específico de búsqueda y recuperación de la obra escrita de los autores extremeños en el exilio, cuya aportación a la cultura española y universal es de primer orden. Repatriar dicha obra constituye para la Biex, para toda la región, un acto de enorme significación.
'El regreso del Sinaia', que es como, simbólicamente, denominamos a este programa (para el caso, el Sinaia es un buque cargado de libros y otros documentos, con rumbo a la Biex), ya ha empezado a dar sus frutos. Lo puso de manifiesto el martes pasado Javier Alonso de la Torre, director general de Promoción Cultural de la Junta de Extremadura durante el acto de presentación de la revista Alborayque, dedicada este año al exilio literario. En el transcurso del mismo, la Biblioteca de Extremadura dio a conocer una pléyade de más de treinta escritores e intelectuales extremeños desterrados a causa de la Guerra Civil, buena parte de ellos lamentablemente desconocidos todavía en la región.
En esta empresa, Alborayque -la Biex- ha contado con especialistas de la talla de José Ignacio Rodríguez Hermosell, José Cobos Bueno, Aurora Díez-Canedo (México), Manuel Pecellín Lancharro, Felipe Cabezas Granado, Juan Manuel García Rol, Florentino Rodríguez Oliva, Victoria María Sueiro Rodríguez (Cuba) y Felipe Traseira González, así como con los testimonios del cineasta Antonio Orellana (México), el pintor Mariano Otero (Francia) y el ingeniero Jacinto Viqueira Landa (México).
Entre los exiliados, cuya obra empezamos a rescatar, encontramos nombres tan relevantes como el de los escritores Enrique Díez-Canedo, Arturo Barea, Luis de Oteyza, Antonio Otero Seco, Rubén Landa Vaz, Agustín Mateos Muñoz, Emilio Criado Romero, Juan Sánchez Miguel y José Álvarez-Santullano; matemáticos como Francisco Vera, astrónomos como Pedro Carrasco Garrorena, médicos como Florencio Villa Landa y Jesús de Miguel Lancho, directores de cine y guionistas como el citado Antonio Orellana, o como Luis Alcoriza y Francisco Camacho, los actores Pedro Elvira Rodríguez (Pitouto) y Andrés Mejuto, la actriz Elvira Quintana Molina (también cantante y escritora); políticos como Juan Simeón Vidarte y Fernando Varela Aparicio. En fin, nombres tan significativos para la memoria escrita de la Extremadura del exilio (no sólo del exilio) como los de Lorenzo Alcaraz, los hermanos Jacinto y Carmen Viqueira, Nuria de Buen, Mariano Doporto Marchori, María Gloria Álvarez-Santullano, Manuel Conde, Ramón López, Luis Romero Solano, Olegario Pachón, Valentín González (El Campesino) y Antonio Rodríguez Rosas, entre otros, quienes casi nunca pudieron regresar a su tierra o lo hicieron con las espaldas cargadas de años, sólo tras la restauración de la democracia.
La amada imposible
Alborayque distingue tres grandes grupos de escritores extremeños exiliados a partir de 1939: los científicos, los memorialistas y los literatos. En este mismo número de TRAZOS aparecen un par de sueltos sobre figuras tan esenciales del exilio literario extremeño como Enrique Díez Canedo, poeta y crítico literario y teatral, nacido en Badajoz en 1879, y Arturo Barea, novelista, autor de la trilogía 'La forja de un rebelde', nacido también en la capital pacense, en 1897. Muy destacadas son también las figuras de Rubén Landa, Luis de Oteyza, Otero Seco o el propio Agustín Mateos, del que nos venimos ocupando desde que embarcó en el Sinaia.
Agustín Mateos Muñoz (Malpartida de Plasencia, 1908 - México, 1997) llega a Veracruz el 13 de junio de 1939. Bajo la hospitalidad azteca desarrolla una dilatada y fecunda labor profesional ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A la vez que enseña lenguas clásicas, funda la editorial Esfinge (1957), especializada en obras didácticas, como las que él mismo escribe, que tuvieron una enorme acogida y aún siguen editándose. Podríamos citar: 'Gramática latina: ejercicios, antología y vocabulario'; 'Etimologías latinas del español', 'Etimologías griegas del español' y 'Ejercicios ortográficos: teoría y práctica de la ortografía'. En 1995 recibió el Premio Nacional Juan de Pablos al Mérito Editorial.
Rubén Landa Vaz nació en Badajoz en 1890. Estudió Filosofía y Derecho en Madrid, vinculándose desde entonces a la Residencia de Estudiantes y la Institución Libre de Enseñanza. Durante la Segunda República tuvo responsabilidades en el Ministerio de Instrucción Pública. Llegó a México en 1939 donde, después de un breve periodo de docencia en la Academia Hispano-Mexicana, pasó al Instituto Luis Vives. Es autor, entre otros, de los siguientes títulos: 'La enseñanza secundaria en Portugal', 'Guía para enseñar a leer y a escribir a los adultos' y 'Luis Vives y nuestro tiempo'. Murió en México D.F. en 1978.
Luis de Oteyza (Zafra, 1883 - Caracas, 1961) estudia ingeniería en Madrid, pero pronto se inclina por el periodismo. Dirige El Mateín de Oviedo y más tarde El Liberal de Barcelona. A comienzos de los años veinte funda y dirige La Libertad, prestigioso periódico madrileño, donde, en el verano de 1922, publica su celebérrima entrevista con Abd el-Krim, 'Caudillo del Rif'. Durante la República fue embajador en Venezuela, donde regresará después de la Guerra Civil, tras su paso por Nueva York y La Habana. Es autor de novelas como 'La tierra es redonda' y 'Río revuelto'.
Antonio Otero Seco (Cabeza del Buey, 1905-Rennes, 1970) empieza su carrera periodística en Nuevo Diario de Badajoz y El Correo Extremeño. Se doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid. En 1936 escribe en Mundo Gráfico, donde, el 3 de julio publica la última entrevista que se le hizo a Federico García Lorca. Obligado a abandonar España, se establece en París en 1947, donde será nombrado secretario de la Agrupación de Periodistas Españoles en el Exilio. A su pluma se deben, entre otras, las siguientes novelas: 'Una mujer, un hombre, una ciudad', 'Gavroche en el parapeto' y 'La amada imposible'.
Tempestad en África
Fueron muchos los científicos españoles empujados al exilio tras la Guerra Civil. Entre los extremeños, TRAZOS reseña en las páginas que siguen las figuras del físico y astrónomo Pedro Carrasco Garrorena, nacido en Badajoz en 1883, y del matemático Francisco Vera Fernández de Córdoba, nacido en 1888 en Alconchel. Pero no fueron los únicos. Nombres tan brillantes como los de Mariano Doporto Marchori (Cáceres, 1902), Lorenzo Alcaraz Segura (Guadalupe, 1889) o los hermanos Viqueira Landa (Jacinto -1921- y Carmen -1923-, ésta fallecida el verano pasado) merecen figurar por derecho propio en el cuadro de honor de la ciencia española y aún universal.
Como en el caso de los científicos, abundan también los personajes políticos nacidos en la región que, tras verse obligados a abandonar su patria, dejan huella escrita en forma de memorias, ensayo y aún novela. Es el caso, entre otros, de Fernando Valera Aparicio y de Juan Simeón Vidarte.
Fernando Valera Aparicio (Madroñera, 1899 - París, 1982): diputado por Valencia en las Constituyentes de 1931, forma parte de la candidatura del Frente Popular por Badajoz en 1936, representando a la Unión Republicana de Martínez Barrios. En 1939 pasa a Francia. En 1942 recala en México, para regresar a París pocos años después. Fue el último presidente del Consejo de la República en el exilio (1971-1977). Es autor de una obra faraónica, con títulos como 'Una voz republicana: desde mi trinchera civil' (Valencia, 1938), 'Diálogo de las Españas' (París, 1957), 'La República Española ante la crisis actual del mundo' (México, 1964), 'Evolución de España' (México, 1967), 'Reivindicación de un pueblo calumniado' (México, 1968), 'Ni caudillo ni rey: república' (México, 1974), 'Mitos de la burguesía' (México, 1976) y 'Autonomía y federación' (París, 1977).
Como colofón nos acercamos a Juan Simeón Vidarte (Llerena, 1902-México, 1976): vicesecretario del PSOE entre 1932 y 1939, fue elegido diputado por Badajoz en las tres legislaturas de la República. Tras la guerra pasó un tiempo en las colonias francesas del norte de África, asentándose en México en 1941. De su ingente obra destacamos 'Tempestad en África: De Gaulle contra Pétain' (México, 1941), 'Ante la tumba de Lázaro Cárdenas' (México, 1971), 'Todos fuimos culpables' (México, 1973), 'No queríamos al rey: testimonio de un socialista español' (Barcelona, 1977) y 'El bienio negro y la insurrección de Asturias' (Barcelona, 1978). Vidarte reclamó judicialmente que su novela 'Tempestad en África' había servido como base para el guión de la película 'Casablanca'. Pero ésa es otra historia, sobre la que tal vez volvamos algún día.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Los libros vuelven a la Biblioteca Municipal de Santander
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones de HOY
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.