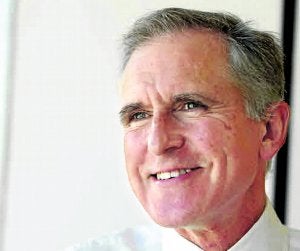
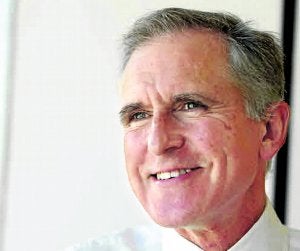
Secciones
Servicios
Destacamos
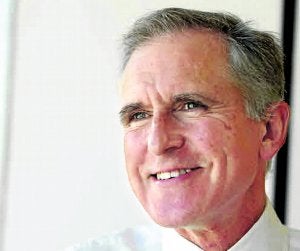
IÑAKI ESTEBANTwitter: @inakiesteban
Domingo, 24 de noviembre 2013, 01:13
Los idiomas derriban fronteras, abren puertas, facilitan nuevas relaciones personales y dan una mayor profundidad a las expectativas laborales y vitales. El aprendizaje de una lengua ofrece grandes recompensas y evita algún episodio desafortunado, como los que se vivieron en la presentación de la candidatura de Madrid 2020. Pero no sólo eso. Cuando una persona consigue usar y vivir el idioma, se establece un vínculo emocional con sus palabras que se mantiene y renueva con cada una de las frases que escucha, lee o pronuncia.
Antonio Muñoz Molina, escritor, académico, último Príncipe de Asturias de las Letras y profesor de la New York University, confiesa su debilidad por los idiomas. «Me gustan mucho. Y me queda algo de esa curiosidad de cuando estudiaba inglés para acceder al mundo de las canciones pop de la adolescencia, con todo su componente de rebeldía vital».
El autor de 'Todo lo que era sólido', su último libro, vive medio año en Nueva York, ciudad cosmopolita donde las haya, con personas que llegan de todos los rincones del mundo, y que hablan en su propia lengua con los suyos y en inglés con los demás. «La lengua inglesa es un instrumento muy práctico para comunicarme con mucha gente y también, y casi más importante, una herramienta para mi formación personal, intelectual, literaria, en todos los sentidos. Me ha ayudado a descubrir, aparte de extraordinarias obras de literatura que difícilmente se pueden disfrutar por completo traducidas, libros de historia, ensayos políticos, divulgación científica, un caudal enorme que no me habría sido accesible de otro modo, y con él un cierto talante de amor por los hechos y la expresión clara».
Curiosidad cultural
En idéntico sentido se manifiesta el director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, que ocupa el cargo de director de Estrategia Global en la fundación neoyorquina. «Para mí, el inglés ha sido y es una fuente de enriquecimiento personal que me ha abierto las puertas de personas y culturas muy diversas, sin olvidar el descubrimiento de su literatura o el ensayo histórico, que los anglosajones cultivan como nadie».
A Bernardo Atxaga, que ultima su novela 'Días de Nevada', inspirada en el año que pasó dando clases en la Universidad de Reno y en otros centros universitarios de Estados Unidos, el inglés le sirve para ver las películas y los documentales de la BBC, además de para leer artículos y poemas, y de vez en cuando ensayos.
Agradece que los programas televisivos estén subtitulados, y lamenta que el aprendizaje del inglés haya sido por estos lares tan «agónico». «Un rollo. En Suecia, Dinamarca, Holanda, Portugal y otros países no existía el doblaje, y los niños veían la televisión en inglés. Esa fue su gran escuela. Todos aprendieron. Vieron además muchas películas. Doble premio».
Todos coinciden en que la curiosidad cultural ha sido un acicate para aprender inglés. También Kirmen Uribe, autor de 'Bilbao-New York-Bilbao' y que acaba de regresar de la feria del libro de Brooklyn. «De chaval me gustaba la música pop en inglés de mis hermanos, la Velvet Underground, toda la tradición musical de los setenta y los ochenta. Además, los escritores que más admiraba eran estadounidenses, como Raymond Carver. Eso te anima a estudiar la lengua».
Vidarte confiesa que «hay universos, como el de la poesía, por ejemplo, a la que soy mucho más sensible en inglés». En su caso, lo aprendió «de joven y por inmersión, la mejor forma de aprender cualquier idioma». A primera vista, parece «relativamente sencillo adquirir un nivel suficiente para una comunicación básica, pero es una lengua compleja, sutil y flexible», explica.
Para Uribe, no hay lenguas fáciles o difíciles: todas exigen «mucha paciencia y perder los miedos». El aprendizaje de una lengua nunca termina y aún estudia inglés. Muñoz Molina también lo sigue aprendiendo, si bien ha adquirido la fluidez en el habla desde que vive unos seis meses al año en Manhattan.
Respecto a los problemas específicos para los hispanohablantes, el autor de 'El jinete polaco' detecta dos: «la simpleza vocálica de nuestra lengua y el sentido del ridículo». El escritor termina con una reflexión, muy al hilo de lo que ha pasado en fechas recientes: «Como escribió hace poco Elvira Lindo, somos un país de gente que habla mal inglés y se ríe de los que hablan mal inglés».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Los libros vuelven a la Biblioteca Municipal de Santander
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones de HOY
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.