

Secciones
Servicios
Destacamos

La pena de muerte no se abolió en España hasta 1978, y el último ajusticiado fue en 1974. Ahora parece algo muy lejano, pero era bastante habitual. Eso sí, la prensa, la iglesia y un importante sector de la sociedad solían presionar a la Corona española para tratar de cambiar la ejecución por una cadena perpetua. En Olivenza en 1891 no se consiguió y las crónicas de los periódicos regionales y nacionales contaron una historia de amor al borde de patíbulo.
Detrás de esa pena de muerte hay un crimen tristemente normal. A finales del siglo XIX era corriente que los ladrones merodeasen por las carreteras en busca de viajeros a los que atracar. Los desplazamientos eran en carro y era sencillo lograr que los conductores, especialmente si iban solos, se parasen para quitarles lo que llevaban.
Eso ocurrió el 1 de diciembre de 1889 en la carretera entre Olivenza y Badajoz. José P., un soldado del regimiento Castilla, salió hacia la capital pacense llevando un carro de sandías para venderlas y dos ladrones interrumpieron su ruta. Le exigieron los 10 céntimos que llevaba encima para seguir su camino.
Horas después otros viajeros pasaron por la misma zona y encontraron el cuerpo sin vida de Servando P. Este vecino de Villanueva del Fresno iba con su carro por el camino, le robaron 26 pesetas y lo golpearon hasta que murió. Los investigadores relacionaron ambos sucesos. Pensaron que los ladrones habían logrado un escaso botín con el soldado y siguieron atracando en la misma zona. Para resolver el crimen siguieron la descripción del militar para encontrar a dos carboneros de Badajoz, Calixto R. y Ernesto A.
Los carboneros fueron juzgados por la muerte de Servando en febrero de 1891. Además de la acusación del militar que fue atracado, hubo declaraciones de que habían confesado los hechos mientras estaban encarcelados en Olivenza. Los procesados, sin embargo, mantenían su inocencia.
Durante el proceso hubo más de 50 testigos y muchos defendieron la inocencia de los carboneros. Se ausentó, eso sí, una mujer que iba a dar coartada a los acusados. Pero la Fiscalía también sufrió un revés porque el dependiente que debía testificar que los procesados empeñaron un pañuelo de la víctima admitió que no los reconocía.
Casi 150 años después es imposible saber si Calixto y Ernesto era culpables o víctimas de una mala identificación, pero el tribunal los consideró culpables. Fueron condenados a ocho años de cárcel por el robo y a pena de muerte por el homicidio de Servando.
«Los procesados revelan la mayor entereza. Calixto, que sabe escribir, firmó el acta sin que le temblara la mano y al retirarse dice que repite por última vez que él y su compañero son inocentes», indicó La Crónica, un periódico pacense.
En ese periodo en España se ejecutaba mayoritariamente utilizando el garrote vil. Este método consistía en sentar al condenado. El garrote era un collar de metal con un tornillo en la parte posterior y una bola. El objetivo era fijar la cabeza del condenado a un palo, dar vueltas al tornillo y así romper la vértebra cervical. Eso producía un coma cerebral y la muerte instantánea. En teoría. Si el cuello del reo era más fuerte o el verdugo no estaba fino, el cuello no se rompía y la muerte se producía por estrangulación. Eso alargaba la agonía. En ocasiones los ejecutados tardaban más de media hora en fallecer por asfixia.
Los presos tenían verdadero terror al garrote vil. En este caso también ocurrió. En diciembre de 1991, diez meses después del juicio, los condenados por el caso de los carboneros sabían que la ejecución era inminente y el esperado indulto no llegaba. Calixto no pudo más y trató de suicidarse en la cárcel realizándose cortes. Se recuperó en el hospital y al despertarse supo que había sido indultado unos días antes, pero aún no le habían comunicado la noticia.

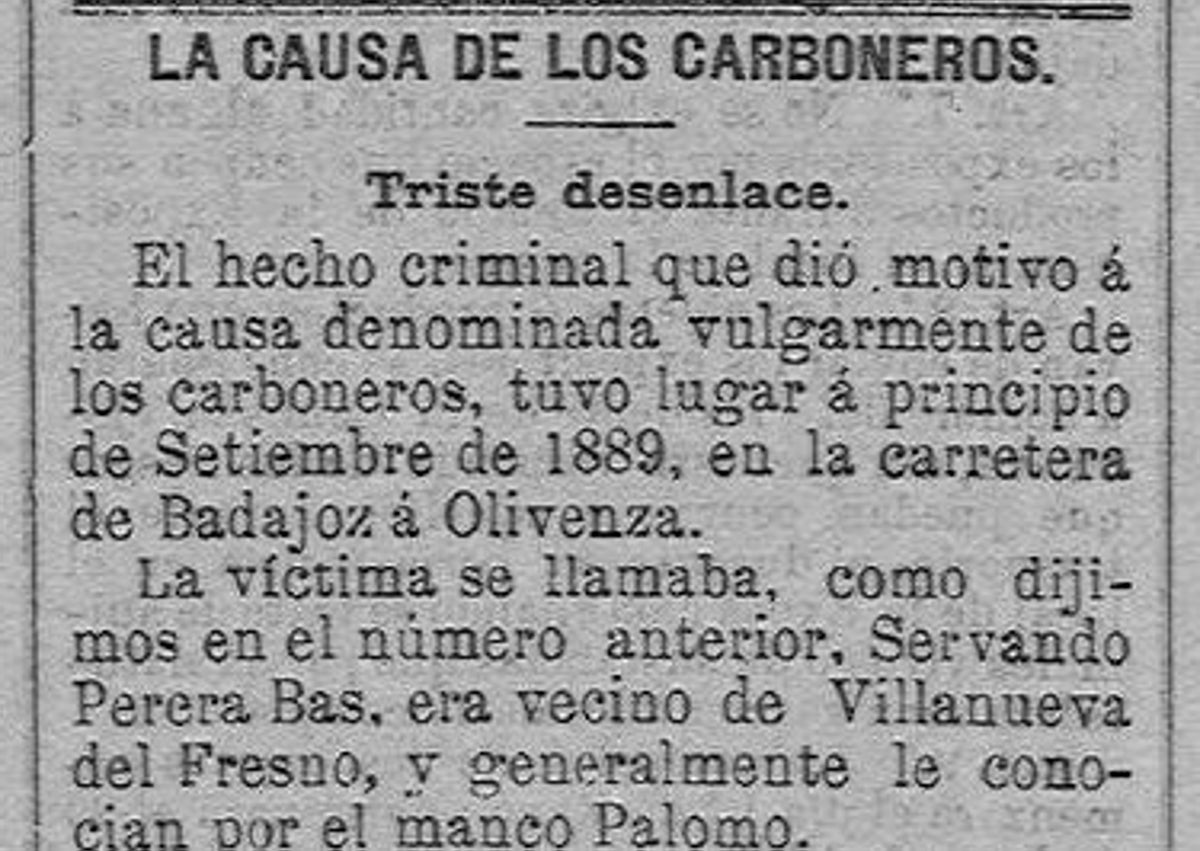

El perdón de Ernesto, sin embargo, no llegaba. La prensa dedicaba muchas columnas a defenderlo. El periódico de tirada nacional La Libertad, por ejemplo, contó que había enviado telegramas a la reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena, a diputados nacionales, a arzobispos e incluso a otros diarios para pedir la colaboración de todos los periodistas.
La ejecución, sin embargo, se fijó para el 9 de diciembre y no llegó el perdón. Ernesto hizo entonces una petición que dio la vuelta a España, casarse con su novia antes de morir.
Se llamaba Victoria, era una joven gitana de Badajoz y aseguró que no habían tenido relaciones maritales, pero que la amaba y quería dejarla como heredera antes de fallecer. Aunque era una persona pobre, este detalle era importante porque entre las congregaciones religiosas era tradicional recoger donaciones para las familias de los ajusticiados, así que Ernesto, en efecto, le dejó dinero tanto a su breve mujer como a su madre.
El Bien Público, otro periódico, hizo la mejor crónica de las últimas horas del carbonero de Badajoz. A primera hora de la mañana, tras recibir el permiso del Obispo, se casó con Victoria en la cárcel tras haberse confesado. «Cuando se terminó la ceremonia abrazó a su mujer y le dijo que estaba sumamente satisfecho por haber cumplido con su deber». Después les permitieron una entrevista privada «que se prolongó durante algún tiempo».
Al salir, la prensa vio como la joven esposa no pudo más. «Su emoción era tan grande que la infeliz fue acometida por un síncope». Tras atenderla un médico, la convencieron para que se marchara de Olivenza, donde Ernesto estaba recluido e iba a ser ajusticiado, y volver a Badajoz.
A las ocho de la tarde el reo hizo testamento. «No ha perdido ni un solo instante la tranquilidad y se ha mostrado siempre resignado con su triste suerte, no ha pronunciado ni una palabra que revelase temor, ni ha tenido para nadie un gesto de disgusto», contó el Bien Público.
A las tres y media de la madrugada el preso fue sacado de su celda para escuchar misa y recibir la comunión. «Los ejecutores de la sentencia (los verdugos, que llegaron desde Sevilla) se presentaron a en la capilla con objeto de pedir perdón a Ernesto. Este los recibió con indiferencia».
La prensa contó que el pacense perdió los nervios a las ocho de la mañana, cuando se dirigió a la plaza donde colocaron el patíbulo, pero solo para proferir un par de «¡Válgame Dios!». Subió las escaleras hacia el garrote con calma ante una plaza con muchos oliventinos conmocionados porque hacía 50 años que no se celebraba una ejecución en el pueblo. «El fúnebre espectáculo fue presencia por inmensa concurrencia, que quince minutos después abandonó horrorizada aquel lugar siniestro».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal
Cristina Cándido y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.